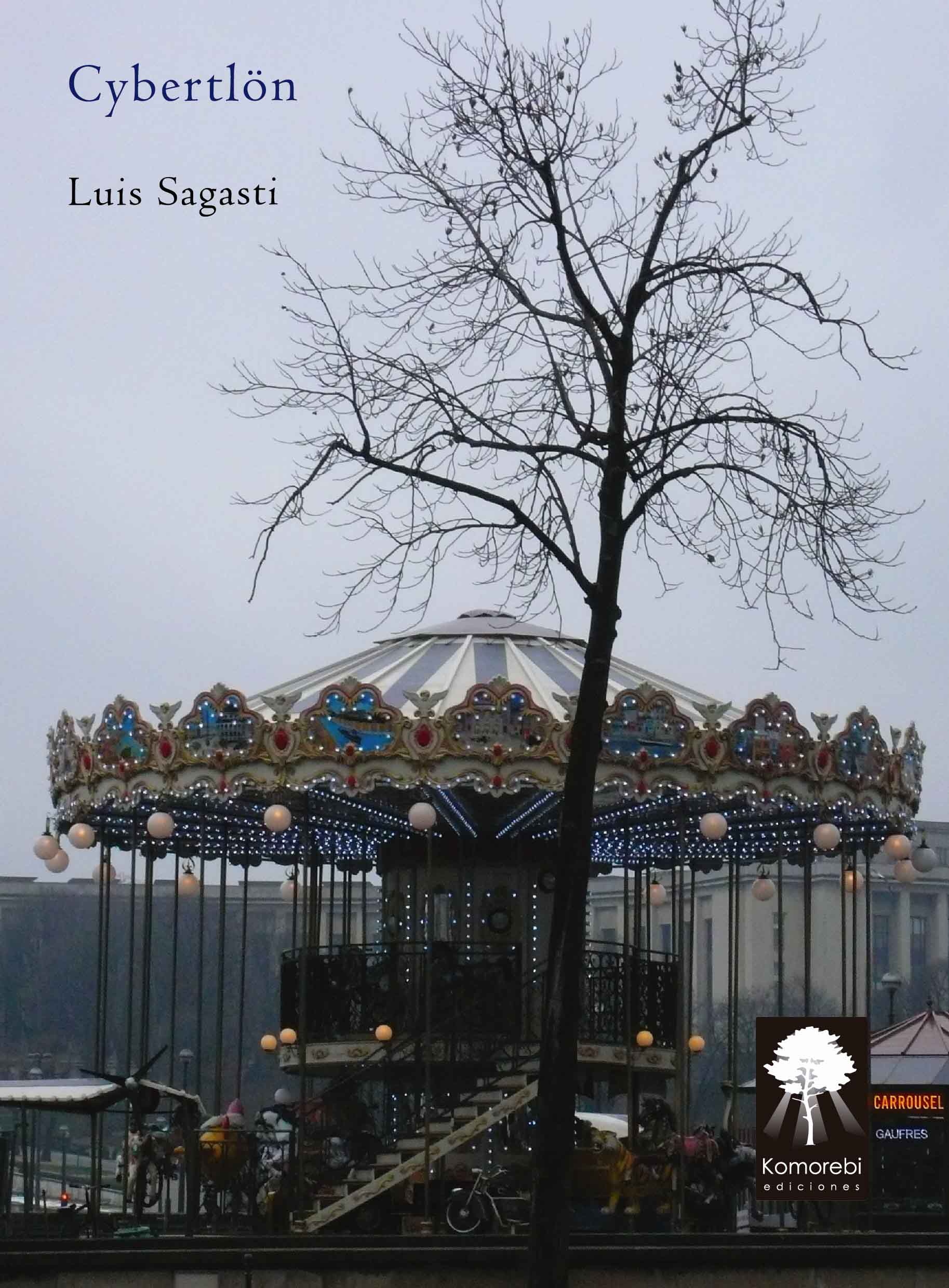
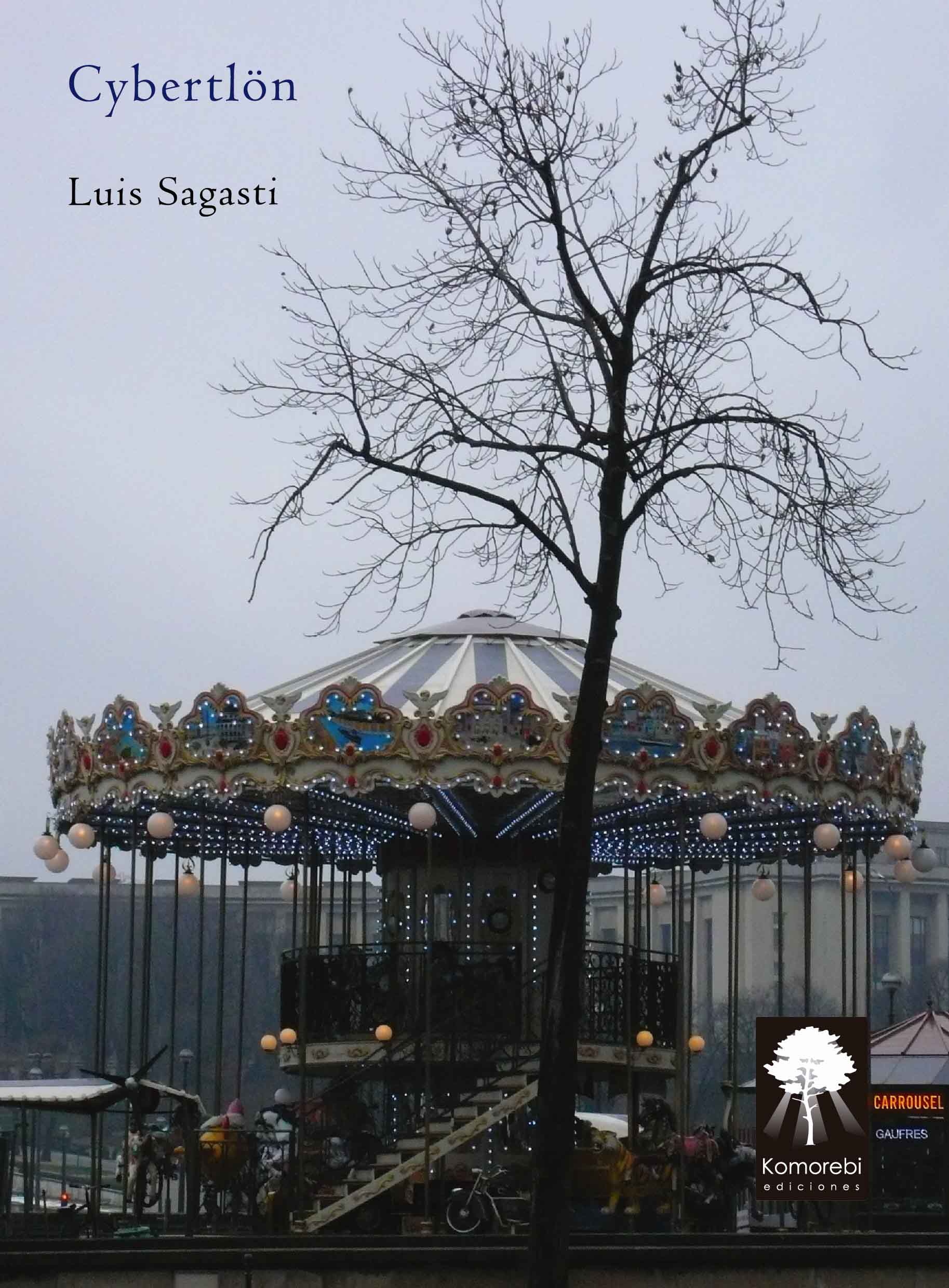
- título: Cybertlön
- autor: Luis Sagasti
- editorial: Komorebi ediciones
- género: ensayo
- isbn: 978-956-6102-22-9
- año de publicación: 2023
- país: Chile
- idioma original: español
- páginas: 80
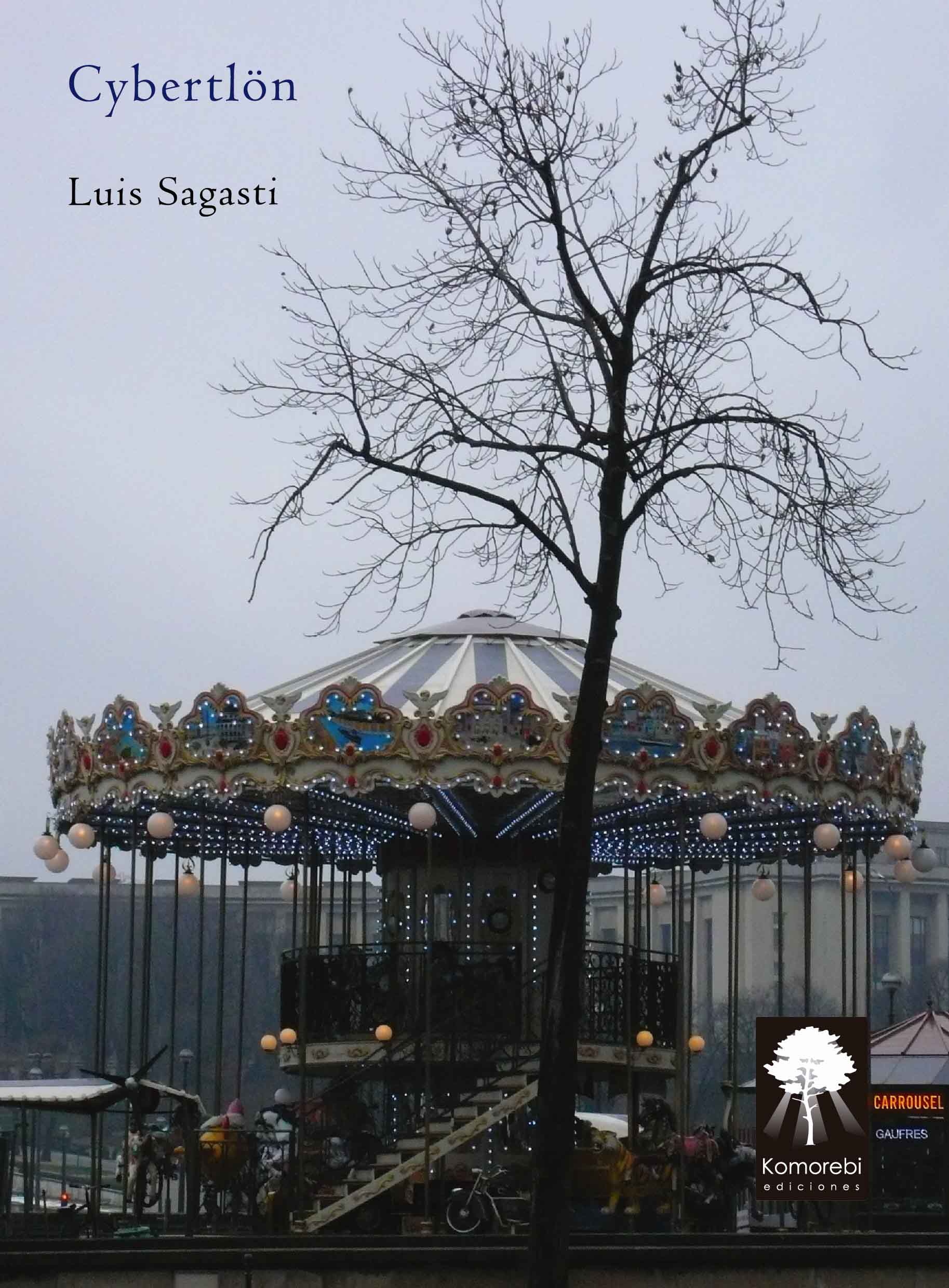
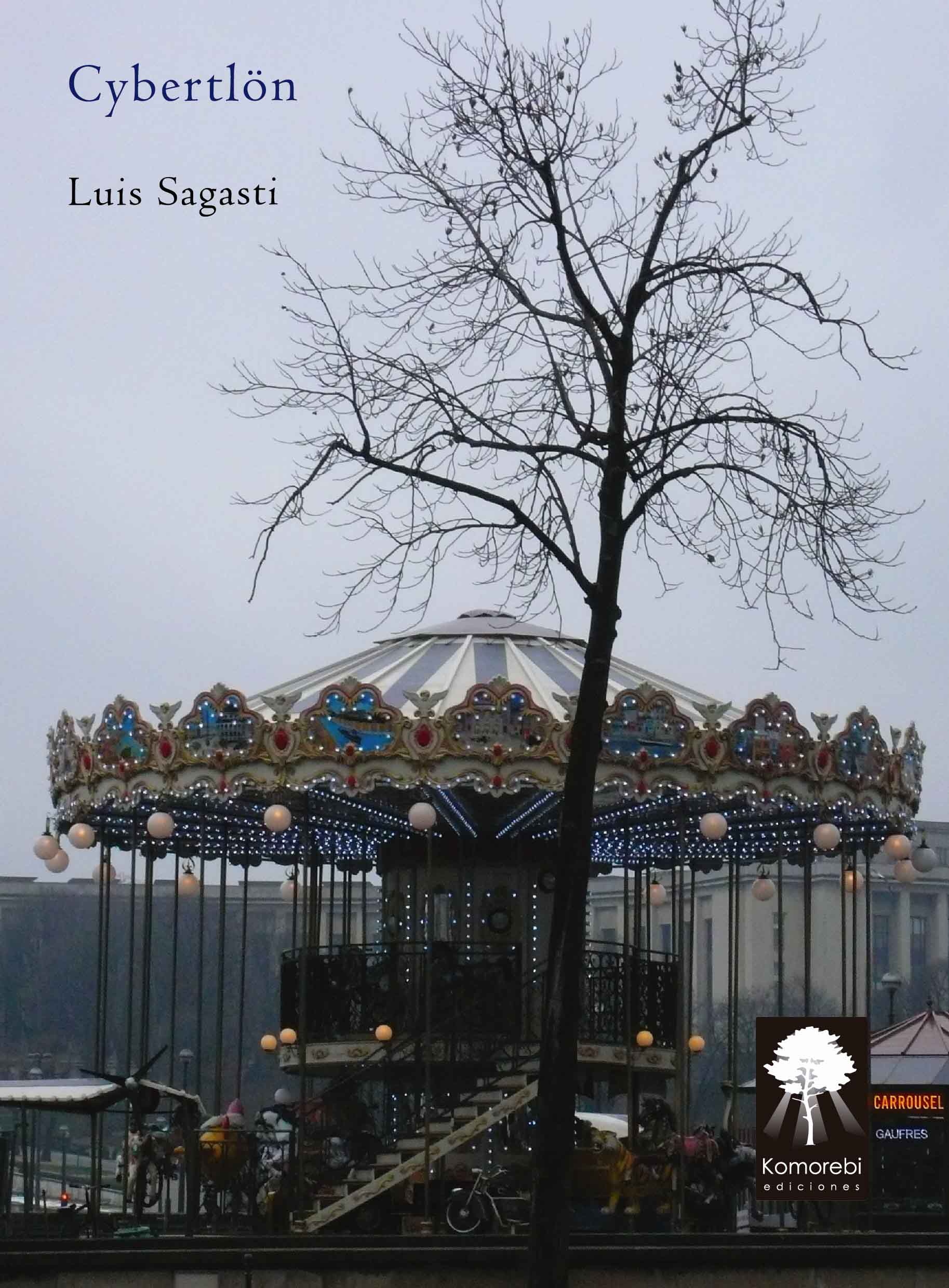
luis sagasti (Bahía Blanca, Argentina, 1963). Escritor, docente y crítico de arte argentino. Ha publicado las novelas El canon de Leipzig (1999), Los mares de la luna (2006), Bellas Artes (2011), Maëlstrom (2015), Una ofrenda musical (2017), Leyden Ltd. (2019) y Lenguas vivas (2023), además del relato ilustrado El arte de la fuga (2016) y los libros de ensayos Perdidos en el espacio (2011), Cybertlön (2018) y Por qué escuchamos a Led Zeppelin (2019). Ha sido traducido al inglés, francés, portugués y turco. En 2023 obtuvo el Segundo Premio Nacional de Literatura por su quinta novela, Una ofrenda musical.
Cybertlön de Luis Sagasti está construido por tres ensayos emparentados por la preocupación sobre cómo aparece el mundo frente a los ojos de los lectores. Digo lectores en un sentido amplio: no se trata solo de quienes pasan la vista por la prosa del autor, sino un grupo mucho más amplio. Esa construcción del lector aparece de algún modo nombrada como «cyberflâneur». Leer es también figurarse el mundo de una forma para recorrerlo, en un gesto de ida y vuelta, como esa palabra compuesta muy amiga de los estados iniciales de la vida: lectoescritura.
Ese lector puede ser cualquiera que perciba el mundo de forma atenta, porque el procedimiento mecánico básico de la lectura es focalizar, recorrer con la vista una línea, ir y volver sobre ella. Leer el mundo es concentrar la vista tanto sobre lo llamativo como sobre lo atroz. Y esa concentración produce una imagen nueva para la que la verdad tiene el valor de un accidente y la ficción –o la producción imaginativa– es una herramienta válida. Al introducir el segundo ensayo, Sagasti comenta: «poco importa que los hechos narrados hayan sucedido como se los narra; incluso diría que es mejor que no hayan ocurrido: muchas veces la fuerza de un rumor dibuja mejor que cien lápices el verdadero retrato de una época» (p. 13).
«El aleph de infantes» y «Trenes» y «Computadoras» son, a su manera, narraciones y reflexiones inaugurales sobre la percepción del mundo. Son ficciones que rumorean o rumean una anécdota o una metáfora inicial: un niño –acaso un avatar infantil de Sagasti que es tan real como los Borges narrados que pueblan los cuentos de Jorge Luis Borges– revisa la enciclopedia Lo sé todo de Larousse, treinta y tres personas ven cómo un tren se les viene encima en el Salón Indien del Grand Café, y las computadoras pueblan el territorio de la comunicación humana. Cada objeto resulta una mediación entre el intelecto humano y el conocimiento.
La mención anterior a Borges, evidentemente, no es azarosa. Titular Cybertlön a este conjunto de ensayos es llamar a la sombra de un mundo imaginado, aunque vivo y documentado, como el que contamina la realidad en «Tlon, Uqbar, Orbis Tertius». Lo sé todo es legible como un síntoma de la razón internetificada de hoy: el logo de la enciclopedia, que antecede a los ensayos,
«anticipaba que la sucesión de documentales (así se llamaba cada artículo) que conformaban el mundo, el Todo del que íbamos a saberlo todo, no seguía un orden temático. Ni alfabético. Ni de ninguna otra índole, al parecer. […] Como se comprende casi al instinto, el orden de la enciclopedia estaba vedado a los hombres. Lo que equivale a decir que era absolutamente diáfano para un niño» (p. 10).
El Todo, entonces, existe más como un saco o un límite imaginado que como una muestra –aunque sea paradójico usar esa palabra– de aquello que hay. Y dentro de ese saco, dentro de los márgenes de ese límite inimaginable es que el autor va buscando nudos, el «parentesco oscuro» del que habla Foucault en Las palabras y las cosas al comentar ciertos principios de similitud en el mundo. Solo después de ese encuentro infantil con la Lo sé todo puede existir la invención del cine, y solo después de que los treinta y tres del Salon Indien crean que el ferrocarril se los llevaría puestos puede asentarse la computadora. Así, la misma estructura del libro es un eco de ese orden arbitrario y desconcertante de Cybertlön, del mundo abarrotado de información rara vez coherente: «se leen datos unos tras otro casi con vértigo, como si estuviéramos dentro de una cabeza que cada tanto vuelve sobre ciertas ideas mientras las listas siguen: exiliados, rechazos, libros, manías», comenta Sagasti a propósito de La soledad del lector de David Markson.
La de Sagasti es una cabeza en cascada que, a propósito de esos parentescos, hila ideas como si se tratara de una ficción: una ficción de la forma que aparece en un presente caótico. «Diáfano para un niño» es una buena expresión para resumir la trayectoria del pensamiento en Cybertlön: «una imagen sigue a otra sin más vínculo que la curiosidad», dice Sagasti a propósito del orden en Lo sé todo, citado más arriba. Los saltos entre lo que alguna vez se llamó alta y baja cultura son un juego recurrente: la enciclopedia de Larousse y los hermanos Lumière, Kazimir Malévich y The Beatles, Borges y Facebook. El parentesco oscuro se vuelve amigo de la curiosidad para dejar al centro el pensamiento sobre la ficción.
Más allá de lo que afirma Sagasti, se puede elucubrar a partir de ello una tesis: hoy, la ficción parece ser un recurso necesario. Este artificio o ilusión es el resultado del cyberflâneur que «acomoda una imagen junto a otra, una información junto a otra y produce el efecto de extrañamiento, de singularidad, propio de esa mirada».
Así como ese caos curioso de Lo sé todo termina nutriendo cierta estructura de la razón, el tren de los hermanos Lumière y Cybertlön terminan impactando metafóricamente en el mundo. Si el órgano del conocimiento ha sufrido cambios, también lo ha hecho la producción de conocimiento de este: las vanguardias fueron un ejemplo de esto a principios del siglo XX. El arte y la ficción tienen que reformar sus propios estatutos, códigos y posibilidades. No es más que la introyección de los nuevos dispositivos, soportes o fundamentos del saber lo que determina que el marco estético de lo verosímil, lo posible y lo decible se corra. Lo mismo ocurre con esta transformación contemporánea que parece acelerarse y no terminar más.
Al interior de su construcción ensayística y omnívora, hay esbozadas diversas teorías en Cybertlön. Surgen y quedan sugeridas gracias al puente que une curiosidad y conocimiento, gracias a los saltos y la exhibición de parentescos oscuros. Hay reflexiones sobre el arte, sobre los dispositivos tecnológicos, sobre la comunicación, sobre el rol de la ficción, sobre los géneros literarios. Las ideas y las imágenes aquí se vuelcan sobre los espectadores –mejor aún, sobre los lectores, como fueron descritos en el primer párrafo– para cambiar su registro, y estos ensayos no se sustraen a esa realidad. Tal como sentencia el narrador del cuento de Borges: «El contacto y el hábito de Tlön han desintegrado este mundo».
De modo similar a Borges, Sagasti construye una suerte de teoría del Todo, sin sacar los pies de la posición periférica. La experiencia particular con una enciclopedia y la dictadura argentina se cruzan con los hitos técnicos e intelectuales del Primer Mundo, los ejemplos literarios locales y foráneos se funden en una reflexión que, con impulso curioso, agota unas cuantas coincidencias estructurales, unas cuantas anécdotas y similitudes para explicar un presente inacabado, cuyos acontecimientos dispersos están a la espera de ser contados –o explicados, que sería un poco lo mismo– como si de una arbitraria Primera Enciclopedia de Cybertlön se tratase.
diego leiva quilabrán (Santiago, Chile, 1995). Crítico literario. Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas y Magíster en Estudios Latinoamericanos.